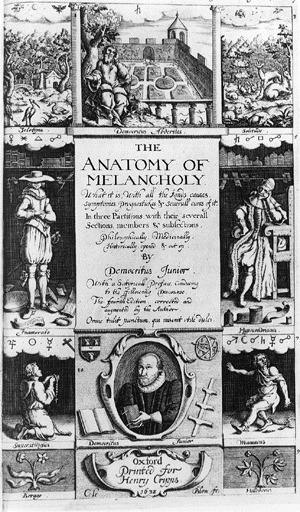Hoy es un día signado por los recuerdos. Mejor dicho, por un recuerdo. Por alguna razón, que intuyo nunca llegaré a develar, recordé una tarde posiblemente "mágica" con quien ya se imaginarán. Cuando llegué al taller de escritura creativa al que asisto, la consigna era hacer un listado de diez recuerdos, elegir uno y tratar de darle un tono netamente novelístico al mismo. El primer recuerdo de la lista fue el de esa tarde y, por su propio peso, fue también el elegido para volverlo, dentro de lo posible, literatura.
Ustedes me dirán si lo he logrado:
No sé porqué me acordé de eso. Se supone que ya está todo terminado, que todo lo que alguna vez me pareció posible con él ya está definitivamente clausurado. Pero por alguna razón, recordé esa tarde, ese momento, ese abrazo. Mi memoria eligió un momento del que ya hacía mucho tiempo que no tenía ni noticias. Antes hubiera pensado que hasta se trataba de un buen recuerdo, que este era uno de los pocos -poquísimos- buenos momentos que habíamos vivido juntos. ¿Que habíamos vivido juntos? Bueno, que yo había vivido con él, porque ya estoy convencida de que cada cual vive en su propia realidad y vive las cosas según sus propios filtros y sus propios tamices.
Pero no sé porqué me acordé de esa tarde. Quizá sea por el frío, porque recordé su pulover de esa lana entremezclada de negro y blanco y quizás gris. Quizás fuera porque hoy también hacía frío y había sol como esa tarde en la que yo estaba en mi casa. Casi seguro que era un jueves, el único día libre que tenía yo por entonces. Estábamos en uno de esos graves momentos de "impasse" y por alguna razón que ya no recuerdo él vino a verme. ¿Con qué excusa? ¿A santo de qué? No lo sé. Sólo sé que vino y hablamos. Pero más que hablar, escuchamos música. Música que él había traído, cuándo no. Spinetta. Fue el tiempo en el que estaba descarrilado con ese disco de los Socios del Desierto. ¿De qué hablamos? No sé. ¿De qué íbamos a hablar? De nosotros, de nuestra situación, de las mismas cosas que hablabámos siempre hasta el hartazgo. Pero eso no es lo importante, no es eso lo que perdura.
Lo importante en el recuerdo de esa tarde, que la mala poeta que llevo adentro no tardaría en calificar de "mágica" sin ningún pudor, no fue eso. Lo importante, creo, fue el abrazo. No, no el abrazo que él me dio si no el abrazo que yo le di y la sensación que tuve al estar abrazada a él, a mi "amor eterno", al "hombre de mi vida", al "único vendimiador posible". (Cuántos nombres para un solo sujeto, ¿verdad? Y hay más, pero por pudor, que algo de eso yo aún sí tengo, los callo). Estábamos en el estudio, el mismo en el que ahora siguen reposando y agigantándose mis libros, el mismo donde yo sigo tecleando en estas duras noches de invierno, el mismo donde le escribí cartas, diatribas, declaraciones de amor/odio y millones de estúpidos y gloriosos y horrísonos poemas. Él se había sentado en una de las sillas, Spinetta sonaba desde la compu (que aún es la misma) y yo me había sentado arriba de él, que para eso nunca tuve pudicia. Y lo había abrazado, mis manos lo acariciaban, paseaban por su frente, se perdían en su pelo y mi cabeza había encontrado el hueco perfecto en sus hombros y toda yo estaba ya irremediablemente perdida en su olor y en el tacto que desprendían su piel y su ropa.
Abrazados, entrelazados, en silencio, escuchábamos esos versos perversos de Luis Almirante Brown ("el deseo no me deja partir" decía uno de los más malditos), pero en realidad creo que yo escuchaba otra cosa. Escuchaba el atroz y maravilloso silencio que de pronto habían hecho todas las voces que pululaban siempre por mi cabeza, acaso subyugadas por la perfección (bastante módica y pequeña, según lo pienso ahora) de ese momento. No quería nada más que eso. No pedía nada más que eso. Estar así con él, poder abrazarlo y oírlo hablar de lo que más amaba (la música, claro, no yo) y nada más. Admirarlo, una vez más y van... De nuevo súbdita, de nuevo esclava, de nuevo ese ente privado de voluntad (que es lo mismo que estar privado de libertad) que sólo puede amar y entregarse incondicionalmente a su distante y cruel tirano. Tirano. Tiranuelo. Dictador de pacotilla, pequeño y casero führer cuyo único talento real consistía en su prodigiosa habilidad para componer música fuera de este mundo y para tocar la guitarra como un verdadero dios pagano. Eso era todo lo que había en él. De eso se componía esta octava maravilla que yo adoraba tanto. Pero entonces, en aquella tarde fría y soleada ("e iluminada por su presencia", sigue acotando la poeta mala), eso era todo lo que yo necesitaba. Lo que yo quería. De eso tan inasible y fantasmal y hasta utópico (¿acaso pude alguna vez atrapar entre mis piernas sus talentos o reproducirlos en mi escritura?) se conformaba el universo para mí. Y su olor y el contacto eléctrico de su pelo y el caudal sonoro de su voz retumbando a través de sus huesos en mis oídos y las bromas y las cosas que sólo nosotros sabíamos y que sólo a nosotros nos hacían tan felices... O eso creíamos. O, mejor dicho, eso creía yo.
Las horas se pasaron volando esa tarde de un invierno tan parecido y tan distinto ya a éste y todavía creo recordar que cuando él se fue (¿habré de decir "cuando volvió a su casa con su mujer y sus hijos"? mejor no, para qué aclararlo a esta altura) la sensación de beatitud, ese neto estado de gracia, prosiguió y el "impasse" en el que estábamos se rompió, desde luego, y hasta recuerdo haberle dicho que eso era todo lo que yo quería, estar así con él y nada más, compartir esas minucias, esas nadas tan magníficas, una vez más las míseras migajas del opíparo banquete con las que yo siempre me conformaba. Eso era todo lo que yo quería, sí, pero eso no era todo y, por supuesto, no duró. No había forma ya de que todo eso durase. Era otra de nuestras imposibles burbujas y, por cierto, era una de las últimas.
Y, como todas, estalló.